Cotilleos históricos, dramas barrocos, vidas olvidadas. Monjas, demonios, embustes, alquimia, recetarios, oro. Dos amigas siamesas recuperando para ti el bling bling de los siglos XVI y XVII y conectándotelo con este presente ajetreado. Un podcast de Carmen Urbita y Ana Garriga. Producido por Podium Podcast.
Similar Podcasts
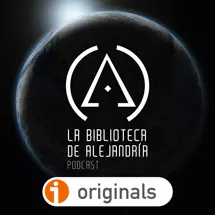
La Biblioteca de Alejandría
La Biblioteca de Alejandría es un podcast de divulgación sobre ciencia, historia y curiosidades. Si te gustan los podcast en los que se tratan los temas con profundidad en un ambiente distendido y con debates apasionados, ponte cómodo y preparare para unas cuantas horas de buen podcast.
En cada capítulo viajaremos dentro de agujeros negros en galaxias remotas, a través de las biografías de los más ilustres científicos o aventureros, reviviremos las batallas más impactantes de la historia, participaremos de los ritos romanos o griegos, descubriremos apasionantes elementos mitológicos y sufriremos las más crudas historias de supervivencia que puedas imaginar.
Esperamos que lo disfrutéis!

Internet History Podcast
A History of the Internet Era from Netscape to the iPad Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
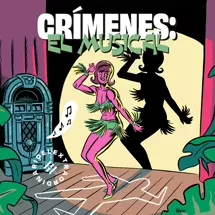
Crímenes. El musical
En la prensa de la España del XIX, los crímenes fueron un hit. Les gustaban tanto como hoy nos gusta el True Crime. A la vez fue asentándose la ciencia forense. En esta serie relatamos algunos de los crímenes más famosos de entonces, con mucha música y algunos coros. Y entrevistamos a una criminóloga y a científicos forenses de varias disciplinas: medicina, psicología, antropología, lingüística, biología...Suscríbete a nuestra newsletter y déjanos una propinilla aquí
Puertas por donde se franquea el alma
Decía José Gómez de la Parra de las religiosas del convento de carmelitas descalzas fundado en Puebla de los Ángeles en 1604 que por vivir “enclaustradas en la estrecha clausura del convento, y encerradas en las pequeñas celdas”, “los sentidos los tienen mortificados”. Conmovidas por los rigores de este sensorio cercenado, en este episodio decidimos indagar en los extrañísimos recovecos somáticos del cuerpo barroco y sus sentidos. “Receptáculos” y “concavidades” para Juan Luis Vives, “puertas por donde se franquea el alma, en esta cárcel del cuerpo”, para Lorenzo Ortiz, los sentidos son, para el batallón de cetrinos jesuitas obcecados en disciplinar cada rinconcito de la clausura femenina, peligrosas sendas que cauterizar. Si las religiosas mortificadas de Puebla encontraron, entre la exuberancia del castigo y la oportunidad del milagro, los asideros retóricos para hacer del convento un espacio desbordante de sensorialidad, las hijas de Felipe, empeñadas en no acabar con los sentidos mortificados, nos refugiamos en los sonidos y texturas de hashtags como #satisfyingvideos y #slimeasmr para suplir las carencias sensoriales de nuestras largas temporadas de enclaustramiento construyendo, desde la celdita académica, nuestro propio sensorio virtual. Extraños y santos olores, desabridas salsas de chinches, milagrosos chilaquiles y el sabrosísimo costado de Cristo: no cercenes tu sensorio, amiga, y dale a play.
“No pueden ellos ver mejor lo que conviene a cada sujeto”: gobernanzas conventuales
En este episodio, grabado en directo desde el auditorio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, recuperamos tratados de gobierno conventual, una tipología textual olvidada y denostada que, sin embargo, demuestra que, desde finales del siglo XVI, las mujeres rigieron sus vidas en la clausura guiadas por dos premisas: la primera, que «no pueden ellos (los hombres) ver mejor lo que conviene a cada sujeto» y, la segunda, que «aunque sé los muchos santos que de esto han escrito y cada día escriben, creo que sus levantados espíritus no se aplican a menudencias de mujeres [...] y pues nosotras lo somos, tendremos licencia de advertirnos y enseñarnos». Monjas como las carmelitas María de San José y Ana de Jesús, la agustina Mariana de San José o la clarisa Sor Francisca de Jesús de Borja y Enríquez se empeñaron en huir de la autoridad escolástica y optaron, machaconamente, por una construcción de la vida comunitaria siempre inclinada hacia formas dialógicas y colaborativas. Guiadas, como siempre, por la firme convicción de que “todo lo que te esté pasando a ti, ya le pasó a alguien —probablemente a una monja— en los siglos XVI y XVII”, encontramos en las voces conventuales la genealogía perdida, e insospechada, de caminos alternativos (tal vez más utópicos) de pensar la gobernanza y las políticas públicas.-- ·················································································Clara Narvionclara.narvion@radio.primaverasound.com@claranarvion·················································································RADIO PRIMAVERA SOUNDCan you hear us now?C/ Josep Pla 2, Torre B1, planta 708019 Barcelona·················································································https://primaverasound.com/radioSergi Cuxartjue, 29 ene, 12:39 (hace 2 días)Amic tècnics, D'aquest episodi de les Hijas de Felipe en Sabem res? -- ·················································································Sergi CuNatxo Medinajue, 29 ene, 12:42 (hace 2 días)para mí, Tecnicos, Clara, Izaro, BetParece que este mensaje está en inglésEste es el que sale este lunes?Yo ayer edité un reel de otro episodio, el de Sensorio, que es el que está colgado en el drive. De este del CSIC no sé nada. Quién habló con ellos para gestionar todo el tema?Missatge de Sergi Cuxart del dia dj., 29 de gen. 2026 a les 12:40:
Antonio Pérez: True Crime barroco
En febrero de 1592, un catedrático de gramática llamado Juan de Basante se sentó a declarar en el proceso inquisitorial del infame ex secretario de Felipe II, Antonio Pérez. En un acto de ventriloquía perversa, Basante aseguró que, ante las acusaciones de sodomía que se habían levantado contra él, Antonio Pérez se había visto en la necesidad de chillar a los cuatro vientos que él no había sido “ni p u to ni bujarrón… pecador sí y amigo de mis gustos”. Estas declaraciones tan Ábalos-core, Epstein-core, Julio Iglesias-core brotaron, efectivamente, de la boca de la persona más aborrecida y adulada del reinado de Felipe II: Antonio Pérez. En nuestro primer coqueteo con el true crime barroco, os contamos todo lo que no sabíais que necesitábais saber sobre el artífice intelectual del asesinato más sonado de finales del siglo XVI, el poseedor de la colección de pornhub mitológico más husmeada de la época, el supuesto amante de la mujer con boquita de piñón, cejas perfiladas y parche en el ojo que todavía hoy nos hace suspirar a todas, el causante de una sonrojante fiebre de hibristofilia conventual y, como decía el historiador Luis Cabrera de Córdoba, el más “derramado, no virtuoso y demasiadamente suntuoso” hombre que jamás se había visto en la Corte. Si no puedes vivir ni un segundo más sin saber qué cuadro obscenamente homosexual escondía Antonio Pérez detrás de una cortina de terciopelo en su “casilla” madrileña, dale corriendo a play.
“HACÍA EXCESOS COMO LOCA”: enemigos del ocio, moralistas matrióticas y una ravera mística
Mientras las criaturillas de San Ildefonso inauguran con su soniquete cantarín el corazón de las fechas navideñas, nosotras decidimos hacer un alto en el camino recuperando un episodio veraniego. Hartísimas de trabajar mientras todas os dábais al gusaneo y al justísimo abandono de la desidia, en el mes de julio grabamos, con ocasión del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro y nada menos que desde el corral de comedias construido por Leonardo de Oviedo en 1628, nuestro episodio más resentido hasta la fecha. En “‘Hacia excesos como loca’: enemigos del ocio, moralistas matrióticas y una ravera mística” damos voz a todos esos jesuitas, franciscanos y carmelitas adustos que hicieron la crítica al teatro su única obligación cristiana, a un puñado de mujercitas nobles que hubieran negado al mismísimo Cristo con tal de erradicar por todos los medios cualquier forma de ocio y a un indeseable grupúsculo de señores que aseguraban que cualquier mujer que moviera un poquito las caderas en una zarabanda era, directamente, una casquivana irredimible. Todo para, en el que probablemente sea nuestro episodio más cascarrabias hasta la fecha, aunar nuestras voces con la de la condesa de Aranda para preguntarnos, como ella, “¿quién dejara de derramar lágrimas viéndolos tan opuestos a estas verdades, que de las veinticuatro horas del día gastan diez en dormir, cuatro en pasear y oír las comedias, seis en conversaciones ilícitas, las demás escuchando adulaciones y ninguna para Dios, que parece no conocen ni profesan su Ley?” Pero que ninguna amiga se preocupe. Al fin y al cabo es navidad, y el ambientillo celebratorio de estos días termina por infiltrarse como una travesura anacrónica en aquella grabación acalorada para que todo termine, de la mano de la espectacular y venerable sierva de Dios María Baptista (tu monja ravera de confianza) en el mejor de los puertos posibles: el jolgorio entre celosías. Si no puedes vivir un día más sin saber por qué compartir espacio de convivencia con la masculinidad cis hetero TM solo puede conducirte a acabar instalada en el rigor y en la cólera, abogando por el fin del ocio y los festejos desde extraños sentimientos “matrióticos”, y si te intriga por qué un rociador de agua de olor fue el gadget más imprescindible de una ravera mística, dale corriendo a play.
Turismo gallofo, peregrinaje barroco
Consumidas por la fatiga después de un mes de trasiegos y excursiones, suspirando por un dulce regreso al estatismo de la clausura, en este episodio emprendemos un último peregrinaje prenavideño hasta la Iglesia segoviana de San Quirce para diseccionar, con nuestro escalpelo barroco, la que probablemente sea la categoría más odiosa de la subjetividad contemporánea: el turista. De la infame boda veneciana de Jeff Bezos al macroevento filipino-segoviano del siglo XVI; del empeño insaciable y colectivo por traducir lo monumental a lo íntimo a través del souvenir al muy recomendado turismo de stalkeo y el incontestable decálogo anti-turistificación de Gregorio de Nisa. En “Turismo gallofo, peregrinaje barroco” os contamos absolutamente todo lo que necesitáis saber sobre el batacazo del hype de la peregrinación medieval, sobre el peligroso espejo del afán acumulativo, desacralizado y consumista del perfecto jovencito humanista y sobre la reconfiguración de la práctica peregrina como viaje interior. ¿Es este episodio, amigas, un intento de convenceros de que os abstengáis de hacer tanto turismo y de que intentéis poner en práctica métodos más reflexivos para re-sacralizar vuestra relación con la geografía planetaria de una forma menos consumista? No, porque después de haber pasado un año encaramado a trenes, aviones, coches y autobuses este rinconcito terapéutico no tiene autoridad moral ninguna para hacerlo. Pero sí es una invitación a hacernos una pregunta importantísima cada vez que nos dispongamos a hacer una maleta: ¿De qué sirve viajar físicamente a Jerusalén, cuando llevas Sodoma, Egipto y Babilonia enteras en lo más profundo de tu ser? Si no puedes vivir ni un segundo más sin saberlo todo sobre la fosforescencia de los cochinillos segovianos, y sin enterarte de por qué santa nos harían pasar unos traficantes de reliquias fraudulentas que nos secuestraran y cortaran en pedacitos, dale corriendo a play. Eternamente agradecidas al Ayuntamiento de Segovia, a la Agenda Urbana Segovia 2030 y a la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce.
Spanish Style
Atosigadas por los picores de una reinvención contemporánea de la golilla y con nuestros piececillos sufriendo más que si arrastráramos unos pesados chapines, nos aventuramos, desde la Hispanic Society de Nueva York, a experimentar la incomodidad y, con algo de suerte, transmitir algo de la gestualidad mayestática de la moda española barroca. Inspiradas por la maravillosa exposición “Spanish Style: Fashion Illuminated (1550–1700)” y acompañadas por su excepcional comisaria, Amanda Wunder, nos adentramos en un acelerado vaivén transhistórico que va de las controvertidas mordazas de Margiela en la última semana de la moda de París a los hipnóticos retratos de las cartas ejecutorias de hidalguía; de la repulsión que le producían al jurisconsulto Alonso Carranza los guardainfantes de finales del siglo XVII a la peculiarísima nómina de invitados del desfile de Carolina Herrera en la Plaza Mayor de Madrid; de los costes ecológicos y humanos que suponía la obtención del color negro ala de cuervo insignia indiscutible de los Habsburgo al color crema inseparable de la dinastía Kardashian. Si quieres saber qué atrocidad sartorial del siglo XVII puede hacernos pensar en Arturo Pérez Reverte, Javier Marías y las Real Housewives de Salt Lake City, todo a la vez, dale corriendo a play.Agradecimiento especial a la Hispanic Society por la acogida y a Tierra Extraña por la ayuda con la producción.
Nepocarmelitas: la duquesa de Béjar
En 1619, una de las señoras más relevantes del panorama aristocrático español decidió abandonar la incomodísima opulencia de la gorguera para abrazar la sobriedad estética del recatamiento nuncore. Juana Hurtado de Mendoza y Enríquez le dijo adiós a la suavidad del terciopelo, a la viveza de los arreboles y al frescor de los búcaros para abrazar con entusiasmo el jergón, la toca y el cilicio: un felicísimo camino que la llevó del pussy palace que compartía con el casquivano de su marido y el criptobro de su hijo al jolgorio comunal femenino de las carmelitas descalzas de San José de Sevilla. Acompañadnos, amigas, en este recorrido por maternidades disidentes, pleitos por herencias millonarias, toneladas de papeles manuscritos, penitencias extremas, carmelitas aristócratas, encargos literarios interconventuales, cuerpos incorruptos, y sobre todo, ahora que nadie puede parar de hablar de ellas, muchísimas muchísimas muchísimas monjas.
Tropicoquetas post mortem
Con el destello de las flores de madera doradas que adornan la bóveda de la iglesia del Museo Santa Clara de Bogotá llameándonos en las mejillas y el corazón, y con el felicísimo auspicio de la decimotercera edición del Festival Gabo, en este episodio neogranadino nos dejamos poseer por el espíritu de las monjas de este antiguo Real Convento santafereño para rastrear una genealogía clarisa tropicoqueta que desemboca irremediablemente en Karol G. Ritos mortuorios conventuales, retratos postmortem, coronas, repintes, desenterramientos de dudosísimo gusto, toqueteos cadavéricos y los cien mil rostros de Sor Gertrudis de Santa Inés, el Lirio de Bogotá. Si no puedes vivir ni un segundo más sin conocer cada detalle sobre el glow up barroco definitivo y si estás convencida de que ha llegado para ti el día de imaginarte a un grupo de expedicionistas dominicas de ultratumba contoneándose al ritmo de “los quiero ver con las manos pa’rriba, bailando, sin pena sin pereza, que el meneíto apenas empieza”, dale corriendo a play.
Hiperglucemia barroca
En el año 1700, en un tratadito titulado Talentos logrados, en el buen uso de los cinco sentidos, el jesuita Diego Calleja no podía sino escandalizarse ante la mera existencia del azúcar. No se contentó el apetito de la barata dulzura en la miel, pareciéndole que era cosa muy fácil —chillaba el jesuita—, y trazó los Ingenios de azúcar, donde el precio de los materiales, la muchedumbre de los artificios y solicitud de cuidados es indecible. Abandonando por un día, y sin que sirva de precedente, el comedimiento de nuestro sobrio cuadradito de chocolate, hoy nos adentramos, arropadas por Diego Callejo y un ejército de moralistas y coadjutores jesuitas, en nuestro episodio más hiperglucémico hasta la fecha: encarnizados pleitos sobre bizcochos de soletilla en Barcelona, trampantojos esculpidos en alcorza en el Reino de Chile, relatos de explotación azucarera en Barbados. Del fervor repostero de las clarisas chilenas a Rosalía y el pastelero Cédric Grolet pasando por los pleitos gremiales más golosos del siglo XVII, os demostramos que el azúcar es y siempre será una irresistible ilusión multisensorial, el disfraz goloso de complejísimos flujos de producción, explotación, manufactura y consumo. Si queréis saber cuántas onzas de harina hacían falta en el siglo XVII para hornear unos bizcochos de sepulcro, dadle corriendo a play.
“Y si muriere en el camino”: Concilio de Trento
Más abrigadas que nunca por la seriedad abanderada del amparo institucional, y pasmosamente legitimadas por las altas jerarquías de nuestro tiempo, nosotras tan habituadas a sugerir cruisings calenturientos entre Felipe II y su jerónimo favorito, tan dispuestas a hurgar todo lo que haga falta hasta encontrar el lado más blandurrio y anti-canónico de Lope de Vega, nos vemos hoy sentadas en el auditorio del Ministerio de Cultura con ocasión de la inminente celebración de Mondiacult, la cumbre internacional de ministros de cultura que el ministerio organiza en colaboración con la UNESCO y que se celebrará en Barcelona entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre. Rodeadas de tantísima oficialidad ministerial, para sumergirnos en lo que supone juntar a 194 dirigentes de 194 nacionalidades para intentar ponerlos de acuerdo sobre algunos de los temas más cruciales de la cultura contemporánea solo había un acontecimiento de nuestros siglos más favoritos al que volver la mirada. Bienvenidas, amigas, al episodio que nunca supisteis que necesitábais, pero sin el que ya no podréis vivir. Bienvenidas, amigas, AL CONCILIO DE TRENTO. Dieciocho años de contiendas burocráticas, de subalquileres arzobispales, de small talk en latín, de enfrentamientos demasiado testosterónicos, de teólogos con labios carnositos y de sutiles cruisings ecuménicos. Si no puedes aguantar ni un segundo más sin saber cuál fue el insulto tridentino por excelencia o cuántas horas tardaba en llegar un decreto desde Trento hasta Roma, dale corriendo a play.
“Dios me inclinó a eso”: mudanzas conventuales
Agitadas, exaltadas y jolgoriosas por los principios de nuestra temporada más cargada de novedades, en este episodio aprovechamos nuestra propia mudanza conventual para llevaros de la manita por las incertidumbres existenciales que asaltan a toda chica enfrentada al abismo de elegir el carisma que regirá el resto de su vida espiritual: un camino sinuoso e intermitente guiado por el irremediable anhelo de identificación, el hambre de reconocimiento y ese deseo de completud que solo puede proporcionarte ingresar en el convento de una orden que te haga susurrar, suavito pero firme, “Es que soy yo LITERAL”. Bienvenidas, amigas, a un recorrido por cada detalle del día en que Sor Juana Inés de la Cruz dijo adiós a las carmelitas descalzas de Ciudad de México para enfundarse su hábito blanco y su escapulario marrón, colgarse su venera e ingresar en las jerónimas, y por cada menudencia del día en que Santa Teresa cerró el portón de la Encarnación de Ávila para dejar atrás a las carmelitas calzadas, descalzarse y emprender la reforma carmelita. Caídas estrepitosas por escaleras, anhelos de drag kings jesuitas, fantasías de un Architectural Digest conventual y hasta, recurriendo a Deleuze (!), un agujero espaciotemporal donde todas las criaturitas de ese barroco nuestro perpetuamente elástico conviven en proxemia y armonía. Muchísimas excusas para esquivar, y al final sucumbir, a la epidemia auto-identificativa. Si no puedes vivir ni un segundo más sin descubrir a qué orden pertenecerían Aixa de la Cruz, Laura Weissmahr y Miguel Agnes, y si necesitas saber el número exacto de almohadas que incluía la hoja de dote de Santa Teresa, dale corriendo a play.
Cursilería, pequeñeces y llagas, Sor Patrocinio
Alicaídas y melancólicas por sabernos ante la grabación del último episodio de la temporada, pero consoladas por los arrumacos aterciopelados del Museo del Romanticismo, por el gozoso y talentosísimo acompañamiento de Lucía Amor y por el aliento desmedido de un público espectacular, en “Cursilería, pequeñeces y llagas: Sor Patrocinio” nos atrevemos a ofreceros la mayor travesura anacrónica que jamás haya ejecutado este podcast. Cautivadas por el reclamo táctil y primoroso de la exposición “Cosas tenidas por pequeñeces”, en este episodio, y sin que sirva de precedente, abandonamos el cobijo portátil que entre todas hemos levantado con esmero y minuciosidad sobre las reliquias de El Escorial, los tapices de las Descalzas Reales, las sandalias mugrientas de Santa Teresa, la grandísima repugnancia de María de San José, las bilociones de María Jesús de Ágreda y tantas alegrías barrocas más para aventurarnos, temerosas, por sillerías isabelinas, fanales polvorientos, cenotafios de pelo, estuches acolchados, dioramas, y todo un lexicón decimonónico radicalmente nuevo en este rinconcito terapéutico nuestro. Bienvenidas, amigas, a nuestro episodio más romántico hasta la fecha: de miniaturas concepcionistas al epicentro del star system conventual del siglo XIX, un recorrido repleto de ensoñaciones, labores de manos, llagas fingidas, atentados fallidos, destierros, engatusamiento epistolares y mucha cursilería. Si no puedes vivir ni un segundo más sin saber con quién estaríamos dispuestas a intercambiar nuestra ropa interior, dale a play.
Serpiente circuladora, capitán y las mil bravuras de San Plácido
Después de repasar la cronología de la apertura del sepulcro de Santa Teresa, los matices cromáticos de su paladar y la luminosidad de su cutis para atender a vuestras plegarias, decidimos embarcarnos en una tarea verdaderamente diabólica. Cautelosas de no ahogarnos en un lodazal de nostalgia, nos asomamos tímidamente a nuestro primer episodio: aquel “monjas endemoniadas” en el que, con vocecillas de arcangelotes y mucha pobreza técnica, recorríamos algunos de los highlights de la posesión conventual barroca. Cinco años después volvemos para contaros todo lo que no os revelamos sobre la mayor red flag conventual del siglo XVII: el convento de benedictinas de San Plácido de Madrid. Un casting de monjas que hubiera hecho saltar las alarmas del más explosivo de los realities y un confesor decidido a instrumentalizar los discursos demonológicos para arropar una noción abusiva y torticera del poliamor, convirtieron San Plácido en un caldo de cultivo para todo tipo de “bravuras” diabólicas. Pero detrás de las mil fechorías de Capitán, Serpiente Circuladora, Peregrino el Grande y los muchos otros demonios que invadieron San Plácido, os descubrimos las entretelas del #metoo definitivo de nuestros siglos más favoritos. Si te urge saber por qué Serpiente Circuladora era el demonio más multitasking y workaholic del barroco, si no puedes vivir ni un segundo más sin saber quién se alimentaba de los “bocados mordidos” de fray Francisco García Calderón y si necesitas que la priora de San Plácido te regale su how-to conventual de cómo salir airosa hasta de los atolladeros inquisitoriales más escabrosos, dale corriendo a play.
Lope, ¿nuevas masculinidades barrocas?
Es harto probable, lo sabemos, que para vosotras el nombre de Lope de Vega evoque espesísimos recuerdos de bachillerato, olor a puro y Agua Brava, una figura envuelta en humareda de tabaco y feromonas que podría perfectamente sentarse a charlar a través de los siglos con Sabina y Pérez Reverte. Sabemos que a este rinconcito terapéutico venís buscando sosiego carmelita y no este susto canónico que hoy os damos. Pero confiad, amigas, porque hoy os proponemos acercaros al Lope derrotado que poco antes de morir escribía: “mis desdichas son como cerezas: / que voy por una, / y de una en una asidas, / vuelvo con todo un plato de tristezas”. Hoy damos la bienvenida al Lope que lloraba si una flor se marchitaba a destiempo, al que nunca pudo superar la muerte prematura de diez de sus hijos, al que, en sus últimos años, mientras lidiaba con su pérdida progresiva de popularidad en el panorama literario, tuvo que además ser testigo de cómo una de sus hijas, Antonia Clara, con 17 años, desvalijaba su casa y lo abandonaba para siempre para fugarse con su amante. ¿Es este, acaso, un episodio sobre nuevas masculinidades barrocas? Podría ser. Es, eso seguro, una reflexión inspirada por “Tragicomedia”, VIII edición del programa “Mutaciones”: una exposición comisariada por Rafael Barbell Cortell en la Casa Museo Lope de Vega que podéis correr a visitar hasta el 13 de julio. Si no puedes vivir ni un segundo más sin saber qué trinitaria descalza encierra la clave absoluta de por qué no debes rellenar tus surcos nasogenianos con ácido hialurónico, dale corriendo a play.
